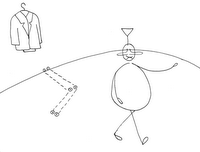Acerca del instante y el espacio (o del ser entendido como transparencia)
Como en un bodegón flamenco, dispuestos sobre una mesa (una mesa imaginaria, que es y que no es: un plano de consistencia): papas fermentadas por el calor, diminutos quelonios de color de ciénaga, el acre olor insituable del verano. Arriba: la viga inmóvil. El denso espacio vacante y su oro, su incandescencia, su silencio. Muertos locuaces congelados por el ardor, por la impaciencia que selló sus párpados como se sella una carta que nadie ha de recibir. Allí, en el cenador acristalado, con sus diez mil reflejos que son el éxtasis del sol, su despedida, su ausencia. Allí la luz es cristal (triángulos, hexágonos, fragmentos), rayos detenidos en pleno movimiento, e infinitamente en movimiento en forma de zigzagueantes y agudos centelleos: la catedral estallando sin fin como la voladura de la cantera en piedra que ilumina: piedra hecha de luz y luz petrificada. Allí el sol es el hueco negro de un sombrero. Nunca más el disco de lava puntual, la asombrosa derrota del crepúsculo. La hueca luz es ahora providencia y casa de espejos. Los que danzan en el césped verde (que a veces es violeta y también rojo) son habitantes de un país de ensueño: ingenuos holandeses con sus trajes polícromos de la Edad Media. Más que bailar, levitan. Levitamos con ellos, fascinados por ese pintoresquismo familiar, por esa otredad entrañable que tal vez es la del teatro de sombras o de marionetas. Fábula mítica hecha de mimbre y paño. De colores puros y del olor de la madera recién cortada, recién bendecida, recién barnizada. Olor del invierno esta vez, donde el calor es igual a la intimidad y el vino a las palabras que todos piensan y que nadie pronuncia. Sonido de campanitas lejanas, de cuentos de Navidad (subyugantes y horribles), y de los altos abetos y de los hombres de paja, con la pálida luz de las colinas y el río que transcurre —opaco, doloroso— bajo el arco de un puente que vimos o soñamos. Suizos, daneses, luxemburgueses y noruegos, con gordas caras sonrosadas de viejas sirvientas como si fueran los entes (coloridos y risueños) en los que el sol, allende el sol, se ha transformado. Mundo de tela que habla. Mundo contrario y el mismo. Aquí, la noche. (¿La misma?) El bodegón flamenco donde el calor es el frío, la humedad infinita de lo olvidado. El barroquismo de la nada, la acumulación incesante de lo imaginario. Allí donde no hay nada, todo es posible. Lo imposible se retira, el sol se oculta en el clímax del sol, en la sobreabundancia de lo imposible. No hay sol: nada es imposible. Dos cambistas se inclinan sobre sus manuscritos contables. No la historia de la óptica, sino el rojo. La precisión del detalle, la espesura de los signos. Astucia o sutileza infinita del gesto. Espacio que nos atrae como un abismo cuya substancia es el color inmóvil pero vivo: el contorno trazado por el vértigo de lo natural hecho sobrenaturaleza. El naturalismo, bien entendido, es eso: un vértigo como una scienzia, una ignorantia como un conocimiento, una fe en los ojos como una ceguez homérica. Ciegos, nuestros dedos irradian un contacto divino. Ciegos, también, cuando nuestros ojos palpan. Ojos que recorren la imagen como un cuerpo. Dedos que subtienden el cuerpo como imagen. ¿Acaso no hay, en una sola gota de agua, infinitas gotas? Pintar el mar gota a gota: intención admirable, propósito imposible. Pero la lluvia está allí, cayendo sobre el puente con sus rectilíneas agujas convencionales: hipóstasis absoluta del grabado y madre de la caricatura cómica o del dibujo animado. ¿Cómo hacerlo? Enloquecer es hacerlo. Los remolinos del sol como rehiletes de fuegos artificiales. Como incendiados pozos de petróleo en la noche del Mediterráneo. Sí, la noche. El frío sonriente volviendo con su salmodia irrechazable. La hierba violentada por un zumo primaveral que va fundiendo la escarcha bajo los pies descalzos y deseosos, palpitantes como las piernas que los guían hacia no se sabe qué espasmo último del invierno que aplacaría al corazón incesante y melancólico. Nada lo calmará. Nada puede calmarlo. Su carne es de la noche y la noche es el día absoluto, la transparencia sin nombre. La imagen que, impura hasta el aborrecimiento, ya no puede ser más pura, más intensa, más directa. Hay un momento del color en que todo concepto culmina. El estatuto del tiempo se realiza en la atmósfera. Es esto: la fermentación estática de los oblongos objetos en la hendedura del instante. Cosas que son seres y seres que son cosas. La suspensión que indefine lo derogado y lo vivo. Hoy, ahora, ayer: imaginarios. Mañana: imaginario. La densidad impalpable del espacio vacío, del espejo vacío, de los ojos vacíos. (Y ese cuerpo absolutamente vacío, ¿acaso no es la imagen? Cuerpo negro de la luz, sol negro del día devuelto a su intimidad sin origen, a su pregunta infinita, a su vértigo y su nada.) Como si mirar fuera siempre más que mirar, y oler fuera más que oler. Como si todo fuera siempre más y este más lo hiciera desbordarse y pudrirse y autofecundarse. Dar a luz el pozo en que la luz muere y nace, instante contra instante, como un desierto de piedra en que toda sombra es presencia, canto fúnebre del sol, eternidad del eclipse. Todo dios fue ya siempre descalificado por el hombre. Todo instante, sustituido por un acto. Una circularidad vertical resume todo reflejo. El ojo-observatorio es plano como un sonido aplastado lúdicamente sobre su propia resonancia. Ese vasto espacio cómico de la música. Vasta tierra invisible de la desnaturalización inmóvil. Allí: los objetos dormidos, inverosímiles entrecruzamientos del futuro. Rayaciones de niebla sobre sórdidos, inútiles, descoloridos fragmentos artesanales, como dedos veloces tras el cristal opaco. El salvaje reclina la cabeza. En el bodegón, ¿es siempre la misma hora? Todo vacila, todo duda. El centelleo de la letra: el arcaísmo indefinible de lo impreso. La Historia como una calavera de azúcar envuelta en celofán tardío. El ilusorio objeto que vela (o que transfirma) el ojo dorado e incesante del Fenómeno futuro. Es esto lo que late a veces detrás de la frente, como un ala. Esto y los relámpagos inconclusos e imperfectos de figuras que no podemos identificar que no podemos retener, pero que nos dejan un sabor pertinaz de incognoscible con su cartograficación absoluta y momentánea. No la peripecia, sino el diminuto cristal de hielo que se solidifica y se evapora. Intenso y doloroso como un latigazo. ¿Dónde estamos? La nostalgia (como la voluntad) es un instrumento. Pero también es un método, un artificio y una técnica. El llanto mismo es motivo de contemplación con su sabor salado. Que nos recuerda al mar que nos recuerda el enigma de lo inmenso, que es el mismo de cada gota y cada ojo. ¿Dónde hay más soledad que en el oleaje infinito? Inmóviles y en perpetuo movimiento. El ego no está allí, como el sol no ha estado nunca sobre nuestras cabezas. Todo es más complejo y menos complicado. Más sencillo y menos simple. Más evidente y menos verdadero. La seguridad del sonámbulo (dijo alguien alguna vez) proviene de que sus percepciones no son interferidas por ninguna sensación, por ninguna enseñanza, por ningún significado. Esto hay que dejarlo resonar, inconcluido. Como sucede con la palabra realidad una vez que se ha suprimido el énfasis que la hacía posible, equivalente del ur y representante del Edicto. Es aquí, extrañamente aquí. No un aquí sin ahora: algo más extraño. Un vuelco de los ojos hacia la insubstancialidad de los dioses. Una apertura de la mente hacia la ausencia sin límites. Lo demasiado abstracto es inocente e inquietante como la carne de un niño. El novum tiene la involuntaria sencillez de una sonrisa. No será entonces (todavía cabalgamos en símbolos), pero eso es lo que puede verse a través de los objetos, de las cosas transparentes. Ya que todo está aquí reunido, envolviéndonos. Esta atmósfera misma es el significado del Tiempo. Mas, ¿dónde está lo desaparecido, lo que soñamos ayer, el laberinto y el árbol? El mundo mismo es el espacio vacante, aunque no podamos comprenderlo. El simple más que ríe burlonamente en lo oscuro. El bodegón inmóvil donde todo burbujea, interrumpido por el parpadeo que subdivide los segundos. Toda afirmación, allí, no puede ser sino una pregunta. Como en la metamorfosis sucesiva de los temas o de los motivos de una sinfonía. Donde todo se pone en marcha y nada avanza. Donde todo, sencillamente, se encamina. No hay movimiento: sólo metamorfosis. La mitad de un desplazamiento imaginario y la mitad de esta mitad, infinitamente. Inter alia: paseos en el spatium. (Paseos que, en realidad, van desplegando el spatium.) Entre un pensamiento y otro, nace la cosa mentale. El hundimiento de la existencia que hace perceptible el instante. Vemos. Pero, ¿qué vemos? La fermentación fecunda, oímos las voces. Todo está vivo, hostil o entrañable. Humano, siempre demasiado humano. A través de lo inverosímil o de lo fantástica mente pintoresco de un carnaval en la nieve. Todo se hunde porque todo permanece. Todo desaparece porque todo persiste. Todo está suspendido, navegando en el tiempo. Disperso como los cristales de luz del cenador constituido de reflejos donde el sol es la instantaneidad de lo que no ha sucedido. Oscuridad cegadora cuya aspersión, siendo infinita, no termina. No hay centro ni origen. No hay progreso ni historia. Pero los dioses seguirán existiendo mientras exista el sueño. El sueño es la puerta mágica que nos une con nuestra cantidad de desconocido. Suspendidos en nuestra noche y aún más absortos en el día. Engendrando la geometría con un ojo frío y sobresaltado. El exaltado ojo en éxtasis del Observatorio. El ojo ciego y vidente, colmado y cóncavo. El ojo doble y único del instante y el espacio: cadencia del vértigo donde nada se mueve. Vitral transparente de la mente (ese confín de confines), cuyos pedazos vuelan sueltos en indecisión eterna, impulsados por el más allá de su silenciosa insistencia cristalina. El mismo más allá que ha dado al sueño del mundo su realidad autosuficiente y dolorosa. Y por la cual el mundo, siendo la Presencia, es lo ausente, lo incomprensible, lo inhabitable. No es que la vida esté en otra parte, sino que es el mundo mismo el que está en otra parte estando en todo momento delante de nuestros ojos. Falsos profetas o locos, conscientes de una verdad indecible, permanecemos en él. Ni celebrantes ni cínicos, ni resignados ni hipócritas. Simplemente permanecemos en él, mientras nos nace en el rostro algo muy semejante a una sonrisa, pero que en realidad es el movimiento total y sin consecuencia de la mente que ha comprendido. Que ha estallado, que ha enloquecido. Mente girasol o mente remolino, idéntica al sol-histrión que ilumina artificialmente. Pero la luz es real (o mejor dicho: transreal) como la mente que la nombra. Salvo que la mente es ilimitada: space pantin que puede confundirse con una claraboya, con un avance del mar, con un olor indescriptible. Con todo lo que fermenta, lo que muere y lo que resucita. Su permanente despliegue, ya se sabe, es locura. Pura locura del pintor que se extravía en el detalle. Y sin embargo, allí están las cosas transparentes, las cosas máximas allende la explosión sin tamaño. Allí está la cabeza del salvaje, balanceándose como un pino. El testimonio visible del viento dando contra la ropa tendida, haciéndola restallar con una resonancia pura. Eso: la ropa que danza y el viento que suena. El instante y el espacio como el latir de un diafragma. La huella ensoñada del pintor desdibujándose en la nieve del cuadro. Nada más que lo que es (que lo que está): incesante, transparente, sin límites.